Sodoma y Gomorra en la Batalla Naval de Vallekas
- Alba Martínez Marcos
- Jul 25
- 4 min read
Por: Alba Martínez Marcos

Subo por la Avenida de Peña Prieta. He venido con mis compañeras del trabajo a la Batalla Naval de Vallekas —intencionadamente con k debido al carácter político que albergan estas fiestas— la cual se celebra el último día de la Karmela. El ambiente es festivo más allá de lo simbólico: recibo un manguerazo al salir de la boca de metro de Puente de Vallecas y, acto seguido, un cubo de agua congelada sombrea los pasos que damos hacia el punto de encuentro.
Durante la tarde observo como la calle se ocupa de una forma atípica en la urbe: calles cortadas y servidas al peatón, actividades lúdicas sin distinción de edad, género o procedencia o solidaridad ejemplificada a través del trasiego de litros de agua. El dembow, la salsa y la bachata ponen banda sonora a las reivindicaciones contra los fondos buitre y el abuso en vivienda. A pesar de que dicho escenario no es totalmente ajeno a lo que sucede en la cotidianeidad de las intermediaciones de la periferia, en mi cabeza ronda una pregunta: ¿Qué pasaría si mañana el espacio se apropiase y se viviese de la misma forma? ¿Con qué ojos y con qué razones podría justificarse la arbitrariedad de los días destinados al orden o al goce?
Y precisamente dicha distinción entre orden y goce parece ser qué es la que marca la validez, la legitimidad o la moralidad de dichos actos. La clase trabajadora — representada de forma, en muchos casos, estereotipada a través del barrio vallecano — ha sido vista históricamente como una clase viciosa la cual debía ser corregida mediante la higienización de sus actos. Sus conductas, al tratar de asemejarse al modelo aspiracional burgués, debían ser aleccionantes para el resto de su clase desviada al mismo tiempo que ser fructíferas para el esquema productivo. El hecho de parametrar una actividad —como es la Batalla Naval de Vallekas— en la cual el goce sea válido, legítimo y moral, excepciona este tipo de conductas. La ocupación de lo público se aleja de la norma; se convierte en acto puntual que debe ser únicamente observado desde la lente de lo festivo.
Un ejemplo de ello es la presencia policial durante la Batalla Naval. El cuerpo policial —más en la práctica que en la teoría— ejerce control y orden. Su papel en dicha tarde bastó en acordonar las calles y asegurarse del funcionamiento de las mismas, sin embargo, el mapa que se construyó socialmente sobrepasó las calles destinadas a la “institucionalidad naval” e, incluso, dicho cuerpo fue ridiculizado al recibir y no poder defenderse de los ataques acuáticos. No obstante, de haber sucedido en otro espacio o en otro tiempo, tales actos hubiesen sido objeto de castigo. En este caso, el cuerpo policial —más en la práctica que en la teoría— hubiera otorgado valor moral a las acciones incorrectas, esto es, a las no permisibles por no contribuir a la aparente seguridad y bienestar ciudadano. Se muestra, una vez más, como todo acto y toda la moralidad que conlleva es absolutamente arbitraria.
Tales actos no solamente son evaluados por el cuerpo policial, sino que la propia sociedad civil también ejerce juicios de valor que, de nuevo, son arbitrarios en tanto que difieren en tiempo y en espacio. La Batalla Naval de Vallekas —obviando en muchas ocasiones su naturaleza política— puede parecer una atracción turística más de la ciudad, donde no sólo vecinos y vecinas, sino que distintos tipos de personas pertenecientes a clases sociales diversas, se congregan alrededor de dicha festividad. Este acercamiento a un barrio de clase trabajadora es legítimo y celebrado en ocasiones concretas, no obstante, éste mismo acercamiento sería evitado, repudiado e incluso temido fuera de tales actividades. Esta excepcionalidad puede dibujar, a su vez, la moral o la amoralidad de quienes participan y de quienes observan. El aparente turismo de clase que ejercen las clases medias al “bajar a Vallecas” expone a tales personas a un entorno desconocido el cual es atractivo por ser, precisamente, precario. Esta exotización de lo pobre hace que dichos turistas se muestren como personas a las que “no les falta calle” al mezclarse con la otredad, esto es, con el vecindario de Vallecas. Su posición les otorga una moralidad mayor que aquellos que rechazan “mancharse las manos y bajar al barro”, sin embargo, estos visitantes marcan fuertes distinciones entre ellos y “los otros”. La diferenciación latente de cómo la clase media participa de forma puntual en actividades o hábitos concretos de la clase trabajadora les posiciona, de nuevo, en una moralidad superior. Ellos tienen la capacidad de elección de cuando sí y de cuando no; de si conviene, de si es “neohippie”, de si desean formar o no parte de las proclamas políticas, de si únicamente se observa como un juego… En cambio, aquellos que no escogen, sino que por sus circunstancias estructurales lo viven directamente, tienden a ser criminalizados y pensados como amorales en sus prácticas.
La moralidad, por lo tanto, depende del espacio, del tiempo y, principalmente, de cómo todo ello es visto según la arbitrariedad y los modos de medida clasemedianistas. Ya no sólo el poder de elección, sino la capacidad de emitir juicios y que éstos sean legitimados y consagrados al ideal hegemónico, también define la posición de clase. Según Marx, la clase está definida por cuestiones económicas y de propiedad, según Bourdieu la clase está definida por cuestiones culturales y según Foucault la clase está definida por cuestiones relativas al poder y al control. Observando la Batalla Naval desde una perspectiva sociológica y viviendo mi experiencia encarnada como clase trabajadora, yo, Alba Martínez, socióloga en ciernes, también puedo aventurar que la clase social puede estar definida en términos de moral.


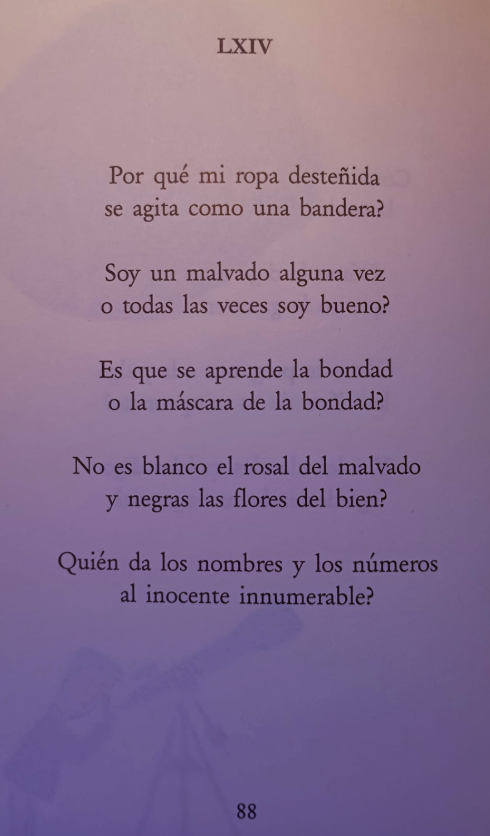
Comments